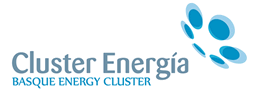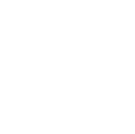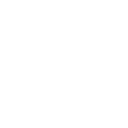Las investigadoras de MIK Elene Okamika Bengoetxea y Miren Iruretagoyena Arriaza nos explican en esta entrevista cómo se ha desarrollado el proyecto desarrollado con AGA para trazar una hoja de ruta que consta de la puesta en marcha de un plan de acciones y la aplicación de una metodología para sistematizar los objetivos de sostenibilidad medioambiental y social en la empresa.
MIK S. Coop. es el Centro de Investigación en Gestión Empresarial, Innovación y Emprendimiento de Corporación MONDRAGON, está adscrito a la Facultad de Empresariales de Mondragon Unibertsitatea y acreditado como Centro Tecnológico Sectorial de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Vasco.
Tanto los proyectos de investigación como las actividades de transferencia desarrolladas en MIK se centran en temáticas vinculadas a la gestión avanzada, la innovación y el emprendimiento.
En este marco, MIK se configura como un ecosistema de equipos multidisciplinares. Esta colaboración transversal está orientada a abordar de forma integrada los grandes retos que suponen las transiciones digital, sostenible y socio-demográfica. Esta estructura organizativa permite generar enfoques innovadores y coordinados para dar respuesta a la complejidad de los desafíos empresariales actuales.
Un ejemplo representativo de esta interdisciplinariedad es el trabajo conjunto realizado por los equipos de Economía y Finanzas y SyNC (Sostenibilidad y Negocios Circulares) en el proyecto ASG+ desarrollado conjuntamente con AGA, en el que se combina conocimiento en sostenibilidad ambiental con estrategias financieras orientadas al impacto.
AGA comenzó hace varios años a trabajar en temas de sostenibilidad a través de la metodología ASG+ de la mano de MIK, ¿cómo empezó la relación?
Coincidieron con MIK en un foro de empresas de Debagoiena organizado por Saiolan donde presentamos el proyecto ASG+ y allí fue donde el propio AGA mostró interés para arrancar con este proyecto.
¿En qué consiste el proyecto ASG+?
Es una metodología que ayuda a las empresas a hacer una reflexión estratégica sobre sostenibilidad. En un primer momento se hace un análisis de materialidad, entendiendo materialidad como un proceso de identificar, evaluar y priorizar cuestiones que puedan tener impacto económico, social o ambiental.
En ese análisis se identificaron unos temas prioritarios y, a partir de él, se realiza un plan de acción que las propias empresas son las que ponen en marcha, y que lleva en paralelo acciones de comunicación, para compartirlo con todos los grupos de interés.
En ese análisis se identificaron 27 temas e de interés, en materia ambiental, social y de gobernanza, y se identificaron aquellos grupos de interés, proveedores, clientes, o la Mancomunidad del Alto Deba, entre otros, a los que queríamos preguntar sobre esos temas que habíamos identificado.
¿Podéis explicar con más detalle en qué consiste este análisis de materialidad?
El análisis de materialidad es un proceso estratégico que permite a las organizaciones identificar, evaluar y priorizar aquellos temas que son más relevantes para su sostenibilidad y que tienen un mayor impacto económico, ambiental o social. En el caso de AGA, este proceso se diseñó como una herramienta de reflexión estructurada para entender tanto la situación actual como las aspiraciones de futuro en materia de sostenibilidad.
Se desarrolló en varias fases, comenzando con una revisión estratégica interna, seguida de la identificación de 27 temas materiales (ambientales, sociales y de gobernanza), y la definición de los grupos de interés clave desde una doble perspectiva: interna (plantilla, dirección, etc.) y externa (clientes, proveedores, comunidad local, etc.).
La información recopilada se representó en una matriz de materialidad, que permite visualizar el grado de prioridad que otorgan a cada tema tanto la organización como sus stakeholders. Esta matriz es fundamental para establecer un diálogo estructurado con los grupos de interés y alinear las acciones de la empresa con las expectativas externas y los desafíos globales.
El resultado fue la selección de 9 temas prioritarios, que dieron pie a un plan de acción estructurado, con medidas concretas y KPIs para monitorizar el avance. Este tipo de análisis no es un fin en sí mismo, sino el punto de partida de una estrategia de sostenibilidad sólida y coherente.
¿Y existen certificaciones para valorar estos pasos que se van dando en materia de sostenibilidad?
Sí, existen diversos estándares y marcos de referencia que permiten valorar y estructurar los avances de una empresa en sostenibilidad. Uno de los más reconocidos es el estándar GRI (Global Reporting Initiative), una iniciativa internacional sin ánimo de lucro que proporciona una guía clara para elaborar informes de sostenibilidad.
Aunque GRI no otorga una “certificación” en el sentido clásico, sí establece una metodología sistemática que permite a las empresas autoevaluar y reportar sus impactos de forma transparente y comparable. A través de este marco, las organizaciones pueden realizar una tabla de equivalencias entre los estándares GRI y las acciones llevadas a cabo, generando así una memoria que sigue criterios reconocidos internacionalmente. Además, es importante mencionar que los ESRS (European Sustainability Reporting Standards – Normas Europeas para la elaboración de Informes de Sostenibilidad) están alineados con GRI, los cuales son los estándares europeos que se plantean dentro de la CSRD (la nueva Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad) para el reporte de las empresas. Están dirigidos a configurar una información proporcionada
¿En qué consiste ese estándar GRI?
El estándar GRI está concebido para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en temas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Su enfoque permite a las empresas no solo informar sobre sus impactos, sino también comprender mejor cómo gestionarlos y comunicarlos.
Los Estándares GRI están estructurados en tres grandes bloques:
- Estándares Universales: aplicables a todas las organizaciones, cubren aspectos como la gobernanza, la estrategia y la ética.
- Estándares Sectoriales: específicos para diferentes industrias, adaptan la información requerida según el tipo de actividad.
- Estándares Temáticos: profundizan en aspectos concretos como emisiones, derechos laborales o diversidad.
La metodología de MIK aplicada en el caso de AGA se ha inspirado en estos principios, y se ha utilizado como base para elaborar una memoria de sostenibilidad robusta, conectando las acciones llevadas a cabo con los temas materiales identificados previamente.
¿Qué principales conclusiones se puede sacar de la memoria de Sostenibilidad 2024 de AGA?
La Memoria de Sostenibilidad 2024 de AGA refleja el compromiso firme de la empresa con la sostenibilidad, destacando especialmente su enfoque en cinco ámbitos clave:
- Estabilidad laboral y protección social
- Igualdad
- Gestión de residuos
- Consumo de agua
- Huella de carbono
A partir del análisis de materialidad, se diseñó un plan de acción específico en torno a estos ejes, que no solo recoge las acciones realizadas, sino que establece una base sistemática de indicadores clave (KPIs) para medir su evolución.
Uno de los grandes logros del proceso ha sido precisamente esta estructuración de la información, lo que permite a la empresa no solo mejorar internamente, sino también comunicar con transparencia su desempeño a todos los grupos de interés. En conjunto, esta memoria constituye una señal clara de que AGA ha iniciado un camino de mejora continua, que contribuye tanto a su competitividad como a su responsabilidad social y ambiental.
¿Cuáles son esos puntos clave recogidos en la memoria?
En el plano social, la Memoria de Sostenibilidad 2024 de AGA pone de relieve importantes avances en materia de igualdad de género y reducción de desigualdades, en línea con los ODS 5 y ODS 10. Asimismo, se han fortalecido las condiciones laborales mediante acciones orientadas a mejorar la salud y la seguridad en el trabajo, garantizar la estabilidad del empleo y promover contrataciones de calidad, aspectos todos ellos vinculados al ODS 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico.
En el ámbito ambiental, se recogen medidas significativas en tres líneas prioritarias: la gestión y reducción de residuos, contribuyendo a entornos urbanos más sostenibles (ODS 11) y promoviendo modelos de producción y consumo responsables (ODS 12); la optimización del uso del agua, alineada con la gestión sostenible del recurso (ODS 6); y la medición y reducción de la huella de carbono, en respuesta al desafío del cambio climático (ODS 13). Todos estos avances se traducen en indicadores clave de desempeño, que permiten evaluar año tras año los progresos realizados y los retos que aún quedan por abordar.
¿Cuál es la salud del tejido industrial de nuestro entorno en relación a la sostenibilidad, se están dando pasos importantes o todavía queda un largo recorrido por recorrer?
La industria de nuestro entorno ha mostrado históricamente una cierta responsabilidad con el ecosistema local que la acoge. En el caso concreto de Euskadi, esta sensibilidad se ha visto reforzada por unas raíces culturales profundamente arraigadas en el cooperativismo y en el compromiso con el desarrollo del territorio. Existe una tradición sólida de apoyo a entidades y causas sociales y ambientales locales, lo que ha contribuido a que la dimensión social de la sostenibilidad esté especialmente presente en muchas organizaciones del tejido productivo vasco. Esta cultura del bien común, del trabajo colaborativo y del retorno al entorno se ha convertido en una seña de identidad de muchas empresas, especialmente en comarcas con fuerte implantación cooperativa.
Sin embargo, hoy en día nos movemos en un contexto globalizado en el que la expansión, la internacionalización, la digitalización y las cadenas de suministro extendidas hacen que el impacto de nuestras organizaciones trascienda el ámbito local. En este escenario, quizá la pregunta de fondo no sea tanto si nuestra industria local es sostenible, sino si el modelo actual de producción y consumo lo es. Y, en función de la respuesta, habría que valorar cuál es el papel que jugamos como parte de ese sistema global.
Dicho esto, es cierto que se están dando pasos. Cada vez más empresas están tomando conciencia del riesgo que el cambio climático y otros desafíos ambientales y sociales suponen para su continuidad. Y no es una cuestión sólo ética, sino estratégica: ser más resilientes al cambio se ha convertido en un imperativo. Queda un largo camino por recorrer y hoy en día todavía nos encontramos preparándonos para ello, como individuos y como sociedad. En este sentido, la responsabilidad es de todos, desde la industria hasta los consumidores, donde el cambio de hábitos a nivel global es necesario.
En este camino hacia la sostenibilidad, conviven dos maneras de entenderla. Por un lado, está el enfoque cultural: organizaciones que incorporan la sostenibilidad de forma voluntaria en su ADN como un factor de competitividad y compromiso. Por otro, está una nueva oleada marcada por la regulación, donde la sostenibilidad empieza a trabajarse desde una perspectiva de compliance, como algo exigido desde fuera más que impulsado desde dentro.
En el marco de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), la dimensión social es, por ahora, la más desarrollada a nivel normativo, por ejemplo, en relación al cumplimiento de los derechos humanos y laborales, la salud y seguridad en el entorno de trabajo, etc. Sin embargo, los focos de transformación se están desplazando hacia los aspectos ambientales —más allá del modelo energético— y hacia una mayor exigencia en la gobernanza corporativa, donde la gestión responsable de las cadenas de suministro y los impactos ambientales en relación a la contaminación de aire, suelos, agua, emisiones de carbono y la preservación de la biodiversidad conllevan mayores requerimientos de actuación.
En resumen, se están dando pasos, sí, pero el reto es enorme. Y no será suficiente con que la industria avance sola: el cambio profundo requiere una transformación cultural que nos implique a todos.

Miren Iruretagoyena y Elene Okamika, investigadoras de MIK.